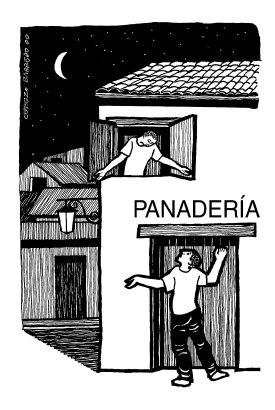
HOMILÍA DOMINGO XVII T.O-C (24 julio 2022)
Lc 11, 1-13
A nivel humano nos parecería imposible que una pareja se mantuviera unida sin que
hubiera entre ambos una comunicación suficientemente fluida. Ni podemos imaginar que
el amor se mantenga vivo sin diálogos de cierta intimidad. Pero lo que nos parece lógico,
razonable e imprescindible en la relación con los otros no nos parece tanto en la relación
con Dios. Sin ánimo ni intención de juzgar las profundidades del corazón, la impresión
que da es que muchos, muchos cristianos católicos, apostólicos y romanos tenemos una
vivencia de la fe que no necesita de la conversación y el diálogo personal. El “dios” en el
que creemos es tan abstracto que no lo podemos tratar como un “tú”, sino que es el
Omnipotente del que esperamos atienda nuestras peticiones sean cuales sean. Y para
este tipo de relación sólo se necesitan algunas oraciones aprendidas, unos cuantos ritos
y ganas de presentar nuestras peticiones al Altísimo. Y cuando el que pudiera satisfacer
todos nuestros deseos no lo hace, o dejamos de creer en él, o nos enfadamos por su
negativa, o decimos que aceptamos su voluntad. ¡Qué paciencia tiene Dios con nosotros!
Seguro que nos suena esa frase del teólogo Karl Rahner que nos recuerda que el
cristiano del futuro (presente para nosotros) será místico o no será. Es tan hermosa como
cierta. Otro famoso teólogo, de nombre impronunciable, decía que “todo comenzó con
un encuentro”. Ser seguidor de Jesús es encontrarse con él. Y el encuentro es lo
contrario a la superficialidad. Pudiéramos esta viviendo con alguien toda la vida y no
habernos encontrado con esa persona. Y en un rato, alguien se puede “encontrar” con
nosotros y cambiarnos la vida. El encuentro convierte al otro en algo significativo, tanto
que tiene el poder de afectar nuestra existencia. Así se entiende que cuando la fe es más
que algo heredado, y se convierte en fruto de un encuentro personal con Jesús, necesite
de la oración, del hablar a solas de amor con aquel que sabemos que nos ama, como
diría Santa Teresa de Jesús; o de dirigirse a Jesús como un amigo habla con un amigo,
en expresión de Ignacio de Loyola.
Los discípulos le piden a Jesús que les enseñe a orar. Les enseña esa oración que nos
caracteriza como cristianos. Lo primordial es que se sitúen bien ante Dios; cuando se
pongan a orar deben saber que se encuentran ante un Padre. Desde ahí pueden
presentarle todo lo que brota de la vida. Y si experimentan la dificultad para que la gente
acepte el mensaje del Reino, que le pidan que este venga pronto o que sea santificado su
nombre. O que le pidan al buen Padre Dios ese pan que no tienen garantizado por su
vida pobre e itinerante. Y cómo no pedirle que no los deje caer en la tentación cuando la
situación se pone dramática por el rechazo y la persecución. Les comenta que es
importante lo que se dice en la oración y cómo se dice. Les sugiere que desde la
confianza en ese Padre Dios, más bueno que los padres y madres de la tierra, se pongan
pesados e insistentes como ese amigo importuno al que se le atiende por pesado. Con
esa confianza e insistencia pedir, pegar y buscar sabiendo que seremos atendidos. Pero
seremos atendidos, no por un “dios busca empleo”, ni por un “dios sanitario”, ni por un
“dios arregla parejas”; sino por un Dios Padre Bueno que se toma en serio la libertad y la
autonomía de la vida y que nunca dejará de dar el Espíritu a aquel que lo pida. Ese
Espíritu que es presencia que sostiene, alumbra y guía cuando la vida sonríe o muestra
su cara triste y amarga. La oración alimenta la fe; pero la oración es fruto de la fe en un
Dios Padre Bueno y Providente que no corresponde a nuestra imagen del “dios tapa
agujeros”.